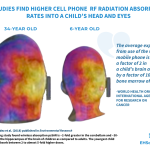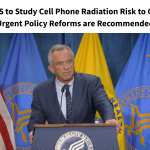Era día de siembra. En las semanas previas, nuestros estudiantes habían votado por los vegetales que querían sembrar y habían empezado a prepararse para ese día.
Habíamos dejado las semillas germinaran en cajas para huevos viejas llenas de tierra y habíamos hecho etiquetas con palitos de helado coloridos mientras esperábamos que los brotes crecieran lo suficiente para que pudiera enraizarse en su nuevo hogar, un invernadero en el techo del colegio en Camden en New Jersey. Mientras mi colega monitora, Denise, y yo abríamos las bolsas de plástico con tierra y las vertíamos en las macetas, nuestros alumnos chillaban de alegría al coger la tierra y dejarla pasar por sus dedos.
“¿Verdad que se siente super bien?”, les pregunté, a lo que uno de los estudiantes respondió, “¡Sí! ¡no sabía que la tierra se sentía así de bien!”
Una década más tarde, todavía pienso en ese momento. Casi puedo volver a sentir el vacío en el estómago que sentí cuando escuché esas palabras. En ese entonces, co-dirigía nuestro programa extracurricular de jardinería urbana, en parte para reparar mi propia relación fracturada con el medio ambiente. Como mis estudiantes, había vivido en ciudades la mayor parte de mi vida. El ambiente que me rodeaba era algo que rara vez tocaba y sentía con mis manos, porque desde que tengo uso de razón, me dijeron que tocarlo podría enfermarme. De hecho, me había enfermado varias veces: por el agua que brotaba de nuestros grifos o por el aire que respiraba.
Haz clic aquí para leer esta columna de opinión en inglés. To read and watch a version of this op-ed in English click here.
Esta reflexión se convirtió en la razón para convertirme en científica ambiental. Quería tener agencia sobre los problemas que afectaban a mi comunidad, a mis estudiantes y a mí misma. Quería desarrollar soluciones que permitieran que los momentos felices ocurrieran por fuera de nuestros hogares. Denise, mis estudiantes y yo creamos el proyecto de jardinería por esa misma razón. Los habitantes de Camden hemos estado sometidos a un apartheid alimentario por décadas. Queríamos rechazar el acceso limitado a alimentos nutritivos que sentíamos se extendía por toda la ciudad. No obstante, mientras removíamos la tierra para plantar nuestros brotes, a menudo encontrábamos pequeños trozos de plástico que despertaban mi curiosidad. ¿Cómo habían llegado hasta allí y qué significaba su presencia para la salud?
Los microplásticos son un problema gigante que lastiman a todas las formas de vida, incluyendo a los seres humanos. Sin embargo, la mayoría de las soluciones que se han planteado han estado centradas en el consumidor, dejando impunes a las entidades reguladoras y a los productores. Para realmente movernos hacia un futuro justo sin contaminación por plásticos, necesitamos considerar cosas como el acceso equitativo a los servicios y bienes públicos, establecer regulaciones y responsabilidades en la producción y gestión de residuos plásticos y, lo que es más importante, utilizar las voces de los más afectados como guía para diseñar soluciones.
El no tan microproblema de los microplásticos
Cuando estudié mis posgrado, aprendí que los pequeños trozos de plástico que habíamos encontrado en la tierra se llaman microplásticos, y que no eran nada nuevo. Un estudio tras otro demostraban que estaban en nuestros océanos, ríos, campos, aire, en resumen, en todas partes. Están en los edificios en los que vivimos, en los automóviles que nos transportan, en la ropa que usamos, en el empaquetado de las comidas que comemos y los dispositivos que nos conectan virtualmente, solo por citar unos cuantos ejemplos. Desde que inició la comercialización masiva de los plásticos en la década de los 50, hemos producido 8.3 mil millones de toneladas, de las cuales, 6.3 mil millones se han convertido en basura acumulada en un 79% en basureros y el medio ambiente.
Investigar la omnipresencia de los microplásticos se enfrentó a una realidad aterradora: estos contaminantes pueden hacernos daño de muchas maneras. Los microplásticos se relacionan con mayor incidencia de accidentes cardíacos, infertilidad y enfermedades neurodegenerativas en los humanos, pero apenas estamos empezando a entender por qué. los mecanismos
Debido a su tamaño, transportar los distintos contaminantes que encuentran. Además, son en sí mismos contaminantes, pues los plásticos provienen de los combustibles fósiles y durante su producción, se les añaden químicos para hacerlos más maleables o asegurar que no se rompan fácilmente. Estos químicos pueden representar hasta el 50% de su peso. Algunos de ellos son conocidos como disruptores endocrinos como ftalatos y sustancias perfluoroalquiladas y perfluoroalquiladas, o PFAS, también conocidas como “sustancias químicas eternas”. Los disruptores endocrinos imitan a las hormonas de nuestros cuerpos, interrumpiendo su capacidad para cumplir su función. Las hormonas son cruciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo, pues influyen desde el crecimiento hasta el metabolismo. Los microplásticos también pueden actuar como contaminantes físicos al acumularse en el tracto digestivo de los animales que los confunden con comida, causando bloqueos intestinales que terminan en la muerte.
Aprender todo esto me sentó fatal porque los residuos plásticos han sido una parte importante del telón de fondo de mi vida. Crecí en Nairobi, en Kenya, y desde que tengo uso de razón, los plásticos flotan sobre el río Nairobi, las bolsas de plástico flotan en el aire con las ráfagas de viento, las botellas de plástico ensucian las calzadas y, en caso de emergencia, una vieja botella de jugo puede servir de balón de fútbol. Nunca consideré este tipo de contaminación como algo fuera de lugar y peligroso.
Una botella reutilizable no nos va a salvar

Desde su producción hasta su destino como basura o microplásticos, las comunidades marginalizadas son las más impactadas por los plásticos. La industria petroquímica, que fabrica los componentes básicos del plástico, se ubica de manera desproporcionada cerca a comunidades negras y marrones. Las áreas de bajos ingresos en las ciudades tienen un mayor riesgo de exposición a la contaminación por microplásticos, en gran medida debido a que sus sistemas de gestión de residuos son menos eficaces, la omnipresencia de infraestructuras de plástico en las construcciones y la dependencia de productos plásticos, como agua embotellada, debido a la desconfianza en las infraestructuras que suministra servicios públicos como el agua potable.
Cuando pensamos en cómo mitigar los daños causados por los microplásticos, encontré que las soluciones propuestas, como usar botellas reutilizables, comer menos comidas procesadas u comprar ropa con fibras naturales, dependían de la voluntad del consumidor, y rara vez de los productores o entes regulatorios. Pero muchas de las alternativas reutilizables sólo son accesibles para quienes pueden pagarlo o pueden confiar en la infraestructura a su alrededor.
Dejan por fuera, por ejemplo, a las personas con alguna discapacidad, quienes son los últimos en ser tenidos en cuenta cuando se diseñan alternativas reutilizables para cosas como los popotes (también llamados pitillos, bombillas, pajilla o sorbete) metálicos o las botellas de agua reutilizables. La comida empaquetada en envases de materiales distintos al plástico usualmente vienen de la mano con un costo más elevado que es inaccesible para la mayoría de personas que viven con discapacidades, pues su costo de vida usualmente es más alto que para quienes viven sin discapacidades. Incluso a la hora de crear estrategias sistémicas como los topes de producción para plásticos no esenciales, debemos centrarnos en las necesidades de las personas discapacitadas de disponer de una fracción de plástico sin estigmas, hasta que las sustituciones se diseñen teniendo en cuenta sus necesidades.
Pero es aún más importante que reconozcamos que dejar de usar plásticos por completo es un privilegio basado en condiciones como poder confiar la infraestructura a nuestro alrededor, lo cual es imposible para muchas comunidades marginadas. En las ciudades, en donde hay muchísimas aceras y carreteras, los plásticos en sus superficies pueden ser arrastrados por la escorrentía de las lluvias hasta los sistemas hídricos, contaminando el agua de las comunidades cercanas. Los ríos, lagos y canales en áreas urbanas usualmente reciben una mayor cantidad de microplásticos debido a las escorrentía de aguas lluvia, los vertimientos de aguas residuales y del alcantarillado. Una botella de agua reutilizable no nos salvará si no podemos confiar en el agua que sale de nuestros grifos.
Seguir apostando por soluciones centradas en el consumidor pone la carga de la contaminación plástica en las espaldas de las comunidades que nunca fueron consideradas en el diseño de estas soluciones en primer lugar. Este enfoque centrado en el consumidor también ignora el hecho de que todas las comunidades merecen entornos en los cuales puedan prosperar, no sólo intervenciones que permitan su supervivencia.
Para un mundo libre de plásticos, necesitamos de la acción colectiva

La magnitud de la contaminación plástica es tal que necesitamos que se involucren los productores y entidades regulatorias. Los servicios públicos, como el manejo de residuos y el agua potable, deberían ser centrales para reducir y manejar la basura plástica, especialmente teniendo en cuenta que se espera que la producción de plásticos se triplique para 2060.
Los productores deben considerar la carga del daño de los plásticos, específicamente deben tener en cuenta el ciclo de vida completo de un producto, así como su transformación una vez sale de la cadena de producción. Los entes reguladores y los gobiernos deben obligar a los productores a asumir su responsabilidad, limitando los daños exógenos que traen consigo los plásticos.
Un Tratado mundial contra la contaminación por plásticos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente recientemente fracasó porque varios países que se benefician de la industria d e los combustibles fósiles, incluyendo a los Estados Unidos. Científicos que participaron en la última ronda de conversaciones señalaron que la evidencia científica sigue siendo ignorada, que el robusto lobby de las industrias de combustibles fósiles y petroquímica fue central y que las voces de las comunidades marginalizadas más impactadas por la contaminación plástica fueron se escucharon apenas como un susurro.
Resolver la contaminación por plásticos requiere mucho más que una científica que siente las cosas con demasiada intensidad y está ansiosa por encontrar respuestas. Requiere que los profesionales médicos identifiquen el impacto de la contaminación por microplásticos en la salud humana, que los epidemiólogos establezcan patrones de enfermedad y diseñen intervenciones de salud pública, que los ingenieros diseñen infraestructura accesible y bajo principios de justicia, que los cuerpo regulatorios responsabilicen a las empresas. Y, aún más importante, debe centrarse en las necesidades y los impactos en aquellas comunidades que se enfrentan a la peor parte del ciclo de vida del plástico.
La académica feminista negra bell hooks dijo que “la sanación es un acto de comunión”. La contaminación por plásticos no es una excepción. Solamente a través de los esfuerzos colectivos, impulsados por la empatía, la justicia y el compromiso con la sanación, podemos aspirar a crear un mundo en el que, si queremos, podamos pasar libremente los dedos por el agua que sale los grifos, respirar profundamente en oración y tocar la tierra todos los días.
Este ensayo ha sido elaborado gracias a la beca Agents of Change in Environmental Justice. Agents of Change capacita a líderes emergentes de entornos históricamente excluidos de la ciencia y el mundo académico que reimaginan soluciones para un planeta justo y saludable.